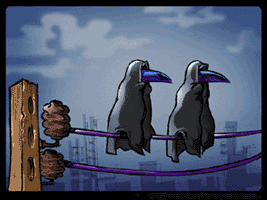En el México prehispánico
En el México prehispánico se les consideró como símbolo de la pureza del agua. Aparecen en el arte pictórico teotihuacano dentro del Tlalocan, paraíso del dios Tláloc y signo ideal para aquellos hombres del rudo altiplano mexicano.
En la escena se observa a Tláloc, dios de la lluvia, en un lugar de cantos, juegos y deleites acuáticos entre mariposas y libélulas que revolotean a la orilla de ríos turbulentos bordeados de arbustos de cacao, flores y plantas de maíz.
Al parecer los mexicas relacionaban las relacionaban con entes malignos. Una descripción virreinal de la mitología náhuatl hace referencia a las libélulas de la siguiente forma: “Como era uno de los demonios tzitzimime, adoptó la forma de insecto, pero a pesar de ello en forma adulta tiene las garras y dientes protuberantes como una reminiscencia del cipactli o monstruo de la tierra (Spence, 1923″).
Robelo, en su diccionario de mitología nahoa, traduce tzitzimime como flecha o dardo que vuela. Algunos cronistas como Sahagún traducen “tzitzimitl” por diablo, demonio habitante del aire, mientras que otros los consideran en general como monstruos con grandes mandíbulas o fieras que habían de bajar del cielo para comerse a los hombres al final del mundo.
Mito de los mayas
La etnia maya de los mopanes cuenta que las libélulas ayudaron al Sol a guardar en trece troncos huecos los trozos rotos de la Luna, que fue descuartizada por un rayo.
Cuando los troncos fueron abiertos por un perro, surgieron sobre el mundo todos los animales nocivos como las serpientes.
El pueblo tzotzil en Chiapas aprecia las libélulas por sus dones curativos. Suelen pasar tres de estos odonatos por la boca de los niños cuando babean. De esta forma los pequeños no vuelven a salivar en exceso.
En Quintana Roo el sambay macho o dzabay, uno de los bailes más característicos legado por los prehispánicos de la zona, representa la exhibición de vuelo especial que hace la libélula macho para cortejar a la hembra.
Emblema de los samuráis
Los samuráis, antiguos guerreros japoneses, las utilizaron como emblema y símbolo de buena suerte. Eran llamadas kachi-mushi, es decir, insectos victoriosos.
Se dice que el emperador Yuryako Tenno cazaba en la llanura de Yoshino cuando fue picado por un tábano. Una libélula deshizó al tábano y el emperador quedó tan agradecido que bautizó a la región con el nombre de Akitsu-no, es decir, llanura de las libélulas.
De ahí surgió el antiguo nombre de Japón: Akitsu Shima o las Islas Libélula. También figuran en la poesía y canciones de cuna japonesa.
Otros simbolismos positivos
Para la gente adulta de Tahití son agentes misteriosos de los dioses y espíritus. Por su parte, en Escandinavia se consideran animales santos.
La mitología hindú señala que cuando las personas mueren sus almas se transforman en libélulas que esperan en la Naturaleza hasta renacer en otra persona.
Otros simbolismos negativos
En algunas regiones de Suecia se cree que si una libélula vuela alrededor de la cabeza de una persona, ésta sufrirá una herida como castigo y su alma se hará más pesada.
En Filipinas, se considera que si una libélula se posa en el cabello de un ser humano, éste comenzará a presentar signos de locura.
En determinadas poblaciones de Estados Unidos se tienen la superstición de que las libélulas cosen la boca -y algunas veces los ojos y los oídos- de los niños mentirosos.
Para los indios Dakota y en algunos sitios de Italia, Irlanda y Escocia son vistas como brujas que viven en el bosque.
Una de las más bellas historias acerca de la libélula es un mito de los habitantes de una villa Zuni acerca de 2 niños que fueron abandonados por los pobladores cuando la cosecha de grano falló. El niño más pequeño construyó una libélula de juguete con las cáscaras para alegrar a su hermana. Eventualmente, la libélula cobró vida y apaciguó a los espíritus del cultivo quienes les dieron a la aldea una gran cosecha de grano.